Introducción
Franklin Delano Roosevelt (1882–1945), Presidente de Estados Unidos durante doce años críticos (1933–1945), no solo transformó la política interna con su New Deal, sino que redefinió el rol de Estados Unidos en el escenario global. Su diplomacia, marcada por un pragmatismo flexible, una visión idealista de la cooperación internacional y una habilidad única para navegar entre el aislacionismo y el intervencionismo sentó las bases del orden liberal de posguerra. Este artículo explora cómo FDR combinó realpolitik, innovación institucional y liderazgo personal para enfrentar la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y los primeros destellos de la Guerra Fría, dejando un legado que aún estructura las relaciones internacionales.
Cuando Franklin Delano Roosevelt asumió la presidencia en 1933, Estados Unidos era un gigante herido. La Gran Depresión había quebrado no solo su economía, sino su fe en el futuro. El país, ensimismado en su dolor, miraba con desdén un mundo que se deslizaba hacia el abismo. Pero FDR, con su sonrisa imperturbable y su bastillo como testigo silencioso de su lucha contra la polio, no era un hombre de miradas hacia adentro. Su visión, amplia como el océano que lo rodeaba, entendió antes que nadie que el destino de Estados Unidos estaba ligado al del planeta. En doce años, transformó a una nación fracturada en el arquitecto de un orden mundial nuevo, tejido con hilos de pragmatismo, idealismo y una audacia que solo la historia juzgaría.
El Contexto: Aislacionismo, Depresión y el Surgimiento de un Nuevo Orden
Cuando Roosevelt asumió en 1933, Estados Unidos estaba sumido en el aislacionismo. El trauma de la Primera Guerra Mundial, el fracaso de la Liga de Naciones y el proteccionismo del Smoot-Hawley Tariff (1930) habían alejado al país de los asuntos globales. FDR heredó una nación que desconfiaba de Europa y priorizaba la recuperación económica. Su desafío fue doble: revitalizar la economía y reposicionar a EE. UU. como árbitro global sin provocar rechazo interno.
La Diplomacia del New Deal: Economía Como Herramienta Global
El New Deal fue más que un plan de rescate económico: fue la primera piedra de una diplomacia que unía lo doméstico con lo global. Mientras repartía sopa en comedores públicos, Roosevelt ya negociaba en salones remotos. En la Conferencia Económica de Londres (1933), sorprendió al mundo al rechazar acuerdos que ataran sus manos para devaluar el dólar. “Nuestra prioridad es el pueblo estadounidense”, declaró, pero tras esa frase había una estrategia: reconstruir Estados Unidos como faro económico, incluso si eso significaba romper las reglas del juego internacional.
El New Deal no fue solo un programa interno; tuvo ramificaciones internacionales que FDR explotó hábilmente:
- La Conferencia Económica de Londres (1933):
En su primer año, Roosevelt envió una delegación a Londres para estabilizar divisas y comercio. Sin embargo, en un giro sorpresivo, rechazó acuerdos que limitaran su capacidad para devaluar el dólar, priorizando la recuperación doméstica sobre la cooperación global. El mensaje fue claro: EE. UU. negociaría, pero no a costa de su soberanía económica. - La Política del Buen Vecino (1933):
Roosevelt abandonó el intervencionismo en América Latina, retirando tropas de Haití y Nicaragua y anulando la Enmienda Platt en Cuba (1934). Este giro, más que altruista, buscaba asegurar mercados para exportaciones estadounidenses y contener influencias fascistas y comunistas. - Acuerdos Comerciales Recíprocos (1934):
Bajo el Reciprocal Trade Agreements Act, FDR negoció tratados bilaterales que reducían aranceles, revitalizando el comercio sin requerir aprobación del Congreso. Esta estrategia, aunque modesta, sentó las bases del multilateralismo económico posterior.
De la Neutralidad a la Beligerancia: FDR y el Camino a la Guerra
A mediados de los años 30, mientras Europa se cubría de esvásticas y banderas rojas, Estados Unidos se aferraba al mito de la invulnerabilidad. Las Leyes de Neutralidad (1935–1939) prohibían vender armas a países en guerra, pero FDR, maestro del juego legal, encontró grietas. Cuando España se desangraba en su guerra civil, permitió que camiones estadounidenses, etiquetados como “ayuda humanitaria”, llegaran a los republicanos. “No estamos tomando partido”, decía, mientras tomaba partido.
El verdadero giro llegó en 1941 con el Lend-Lease Act. “Imaginen que la casa de su vecino se incendia”, argumentó ante el Congreso. “Usted no le vendería una manguera; se la prestaría”. Así, Estados Unidos envió 50,000 tanques, 600,000 camiones y 12,000 aviones a Gran Bretaña, la URSS y China. No era neutralidad: era una guerra económica disfrazada de generosidad.
FDR manejó la creciente amenaza totalitaria con un equilibrio entre el aislacionismo público y la preparación bélica:
- Las Leyes de Neutralidad (1935–1939):
Aunque firmó estas leyes (que prohibían vender armas a países en guerra), las socavó mediante interpretaciones creativas. Por ejemplo, durante la Guerra Civil Española (1936–1939), permitió enviar ayuda a los republicanos bajo el pretexto de “no intervención”. - El Lend-Lease Act (1941):
En uno de sus mayores logros legislativos, FDR convenció al Congreso de aprobar préstamos de material bélico a aliados, argumentando que era como “prestar una manguera a un vecino cuyo casa está en llamas”. Este programa, que envió $50 billones (actuales) a Gran Bretaña, la URSS y China, fue una guerra económica disfrazada de neutralidad. - La Carta del Atlántico (1941):
En su encuentro secreto con Churchill en Terranova, FDR esbozó principios como la autodeterminación y la libertad de comercio. Aunque idealista, el documento sirvió para unir a los Aliados bajo una causa común y presionar a la URSS a posponer ambiciones territoriales.
La Diplomacia de Guerra: Construyendo la “Gran Alianza”
FDR entendió que ganar la guerra exigía una coalición improbable:
- El Enigma Soviético:
A pesar de desconfiar de Stalin, FDR priorizó la alianza con la URSS:- Ayuda masiva: Envió 400,000 camiones y 11,000 aviones a la URSS vía el Arctic Convoys.
- Conferencias clave: En Teherán (1943) y Yalta (1945), cedió en Europa del Este a cambio de compromisos soviéticos contra Japón y en la futura ONU.
- Churchill: Un Socio Incómodo:
Aunque cercanos personalmente, FDR y Churchill chocaron en:- Descolonización: FDR presionó para desmantelar el Imperio Británico, especialmente en India.
- Segundo Frente: Insistió en abrir el frente occidental (Día D, 1944) para aliviar presión sobre la URSS, pese a las reticencias británicas, en particular por las visiones – acertadas – de Winston Churchill.
- La China de Chiang Kai-shek: Un Aliado Simbólico:
FDR elevó a China como “cuarto policía global” en la Declaración de Moscú (1943), sabiendo que estaba debilitada, pero necesitando su peso contra el colonialismo europeo en Asia.
El Arte de Abrazar al Diablo: La Gran Alianza
FDR sabía que para derrotar a Hitler necesitaba aliados incómodos. Con Churchill, su relación fue de whisky compartido y choques soterrados. En Terranova, durante la Carta del Atlántico (1941), hablaron de libertad y autodeterminación, pero FDR ya planeaba el fin del Imperio Británico. “India no puede seguir siendo una colonia”, insistía, mientras Churchill gruñía.
Con Stalin, el baile fue más peligroso. En Teherán (1943) y Yalta (1945), FDR miró hacia otro lado ante las purgas soviéticas, concentrándose en su único objetivo: ganar la guerra. “Stalin no es un idealista como nosotros”, confesó a un aliado. “Pero es el único que tiene diez millones de soldados dispuestos a morir”. Así, envió 400,000 camiones a la URSS, salvando Moscú mientras condenaba a Varsovia.
Un Visionario Institucional: Su Camino Hacia un Mundo de Postguerra
La gran apuesta de FDR fue crear instituciones que evitaran otro conflicto global:
- Las Naciones Unidas:
Inspirado en la fallida Liga de Naciones de Woodrow Wilson, FDR diseñó la Organización de las Naciones Unidas con:- Un Consejo de Seguridad: Con poder de veto para las grandes potencias, asegurando su participación.
- Una Asamblea General: Compuesta por todos los países que adhirieran a la Organización, cumpliendo determinados requisitos y donde todos pudieran ser oídos.
- La Conferencia de Bretton Woods (1944):
Que creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, institucionalizando el dólar como eje de la economía global.
Mientras las ciudades europeas ardían, FDR ya imaginaba el mundo de posguerra. En 1944, en Bretton Woods, reunió a 44 naciones para crear el FMI y el Banco Mundial. “El dólar será la moneda del mundo”, anunció, sin sonrojarse. Pero su obra maestra fue la ONU: un foro donde las potencias vigilarían la paz, vetando conflictos desde un Consejo de Seguridad. “Esta vez”, prometió, “no repetiremos los errores de Wilson”. - Institucionalización del Plan Morgenthau (1944):
Propuesto por su secretario del Tesoro, Hans Morghentau, buscaba desindustrializar Alemania, sobre una base relativamente demasiado simple, que la máquina de guerra que había intervenido en las dos guerras mundiales del Siglo XX no volviera a erigirse en un peligro. FDR lo respaldó inicialmente, pero luego lo abandonó por el enfoque reconstructivo del Plan Marshall, mostrando su pragmatismo y edificando un muro de prosperidad económica frente a la Marea Roja de Stalin.
Sin embargo, su pragmatismo tuvo sombras. El Plan Morgenthau, que proponía reducir Alemania a un país agrario, lo tentó brevemente. Luego, optó por la reconstrucción, sembrando las semillas del Plan Marshall. “Castigar a los vencidos no trae paz”, concluyó. “Solo siembra rencor”.
Sombras en el Legado: Ética y Contradicciones
La diplomacia de F.D. Roosevelt no estuvo exenta de críticas:
- Internamiento de Japoneses-Americanos (1942):
Considerada como una medida racista que debilitó su imagen como paladín de los derechos humanos. - Indiferencia ante el Holocausto:
Se le acusó de rechazar bombardear Auschwitz o flexibilizar las cuotas de refugiados, priorizando la victoria militar sobre el rescate. - Acuerdos con Dictadores:
Mostró un pragmatismo absoluto, desde Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana hasta Iosif Stalin. FDR priorizó la estabilidad sobre la democracia.
Aquí podemos hablar de las cicatrices del poder: la ética en la encrucijada. La grandeza de FDR no borra sus contradicciones. En 1942, firmó la orden que encerró a 120,000 japoneses-americanos en campos de internamiento. “Es una medida de seguridad”, argumentó, mientras sus propios asesores susurraban que era paranoia racial. Tampoco movió un dedo para salvar a los judíos del Holocausto: rechazó bombardear Auschwitz y mantuvo cuotas migratorias estrictas. “Ganar la guerra es la prioridad”, repitió, aunque el costo fuera la complicidad moral.
El Legado: La Arquitectura de un Mundo Nuevo
FDR murió el 12 de abril de 1945, semanas antes de la rendición nazi. Sin embargo, su visión institucional y su realpolitik idealista moldearon buena parte del resto del siglo XX:
- La Transición Hegemónica:
EE. UU. reemplazó a Gran Bretaña como potencia global. Una decadencia muy fuerte de parte del Imperio Británico post Segunda Guerra Mundial, agobiado por el esfuerzo bélico, las deudas y un cambio de época que se avizoraba inevitable. - Dualidad de la Guerra Fría:
Sus alianzas con la URSS sembraron tensiones, pero su marco institucional contuvo el conflicto durante infinidad de años. - El Sueño de la Interdependencia:
Las Naciones Unidas, aunque una organización imperfecta, sigue siendo el foro global que él imaginó.
El Estratega del Posible
FDR gobernó en la era de lo posible, no de lo perfecto. Su genio fue negociar entre ideales y realidades, entre el aislacionismo de su pueblo y las demandas de un mundo en llamas. Como dijo en su cuarto discurso inaugural: “Hemos aprendido que no podemos vivir solos, en paz; que nuestro propio bienestar depende del bienestar de otras naciones”. En un siglo XXI fracturado, su legado recuerda que la diplomacia no es el arte de lo perfecto, sino de lo necesario. FDR navegó entre las sombras y la luz, entre el idealismo wilsoniano y el realismo de Kissinger. Su mayor enseñanza: en un mundo imperfecto, el negociador debe ser tan flexible como firme, tan visionario como terrenal.
Cuando FDR murió el 12 de abril de 1945, semanas antes de la caída de Berlín, dejó un planeta fracturado pero esperanzado. Sus instituciones —la ONU, el FMI, el Banco Mundial— siguen siendo pilares tambaleantes de un orden que él imaginó. Su alianza con Stalin sembró la Guerra Fría, pero su fe en la diplomacia multilateral evitó una Tercera Guerra Mundial.
FDR no fue un santo ni un cínico: fue un hombre que gobernó en el gris, negociando con monstruos para salvar lo que creía salvable. En un siglo XXI donde el aislacionismo resurge y las instituciones titubean, su legado es un recordatorio: la diplomacia no es el arte de lo perfecto, sino de lo posible. Y a veces, lo posible es suficiente.
La Influencia de la Enfermedad en su Diplomacia
La poliomielitis de Franklin Delano Roosevelt (1921) y su deterioro cardíaco hacia 1944 influyeron en su toma de decisiones. Podemos mencionar algunos casos emblemáticos:
- Yalta (1945):
Su fragilidad física le impidió resistir el empuje de Stalin y sus ambiciones sobre Polonia, facilitando la sovietización de Europa del Este. En esa Conferencia, ya la fuerza del tercer actor, Winston Churchill, carecía de fuerza para imponer muchas condiciones. - Uso de Intermediarios:
Confió en Harry Hopkins y Eleanor Roosevelt para misiones sensibles, como negociar con Churchill y líderes soviéticos. Sin perjuicio del esfuerzo realizado por los intermediarios, ellos no representaban lo mismo que Roosevelt, pero su debilidad física hacía imposible que, además, tuviera los bríos de antaño.
El Desarrollo de las Denominadas Operaciones Encubiertas
- El Proyecto Manhattan:
FDR autorizó la bomba atómica sin consultar al Congreso, negociando su desarrollo en secreto con Churchill (en el Acuerdo de Quebec, 1943). - El Desarrollo de la OSS (Pre-CIA):
Creó la Oficina de Servicios Estratégicos en 1942, usando espionaje para influir en gobiernos exiliados y movimientos de resistencia.
FDR y América Latina: Entre la Política del Buen Vecino y la Concepción del Patio Trasero
Mientras promovía la no intervención, FDR toleró dictaduras como la de Anastasio Somoza en Nicaragua a cambio de apoyo contra el Eje. Su política fue menos idealista que pragmática: buscando asegurar recursos y bases militares.
En América Latina, donde sus predecesores habían enviado marines, FDR envió respeto. La Política del Buen Vecino no fue un acto de caridad, sino de inteligencia fría: retiró tropas de Haití y Nicaragua, abolió la humillante Enmienda Platt en Cuba, y convirtió a dictadores como Somoza en aliados discretos. “Es mejor tener amigos que colonias”, parecía susurrar, mientras las exportaciones estadounidenses fluían hacia mercados antes cerrados.
En su obsesión por la estabilidad, abrazó a dictadores. Desde Trujillo en República Dominicana hasta Batista en Cuba, prefirió tiranos predecibles a democracias caóticas. “No son ángeles”, admitió, “pero son nuestros demonios”.




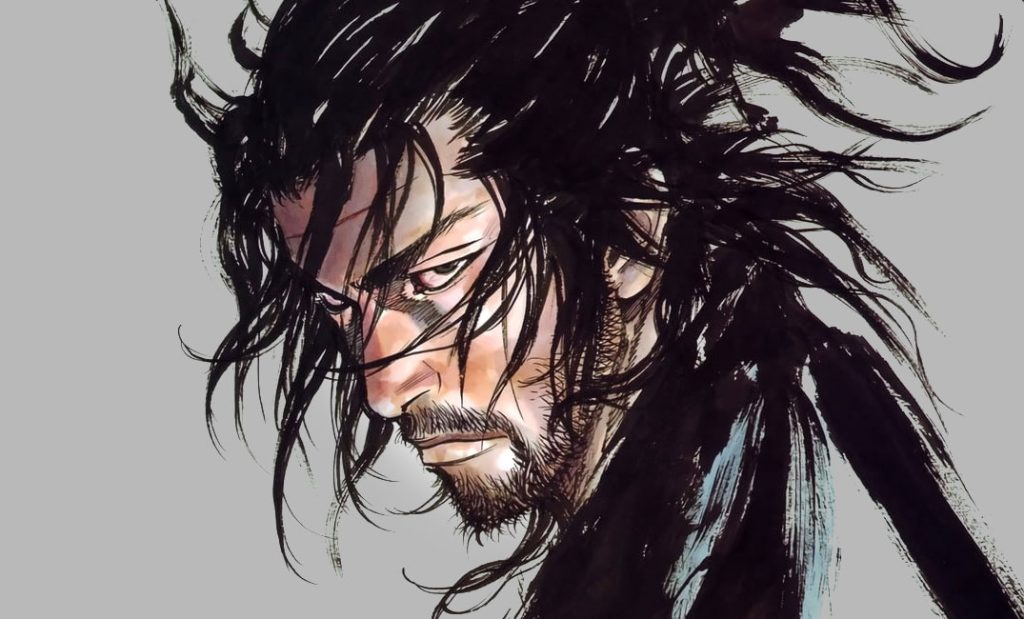

0 comentarios